David Foster Wallace tenía sólo 46 años cuando decidió suicidarse, aunque parecía tener diez menos. Y no sólo por su aspecto de rockero o de tenista, sino también por su literatura. Es paradójico decir esto, básicamente porque a los 46 años había alcanzado una compleja sabiduría difícilmente alcanzable para el resto de escritores vivos. Esa bipolaridad es parte del inescrutable secreto de Wallace.
El secreto de Wallace está en Wallace, y por mucho que lo leamos sólo podremos acudir a él para explicárnoslo. Como Pollock, es el proceso de su discurso, su despliegue, el que nos da la clave. Y el que nos lo quita, si intentamos acotarlo.
Esa es la diferencia genuina de lo racional posmoderno frente a lo racional moderno. Mientras lo último se explica linealmente y desde fuera, el primero lo hace desde dentro, buceando en muchas direcciones. Explicar y entender exige una atención desordenada. Puede que exigiera también otro lenguaje, y otra disposición de las líneas de escritura. Contando con las herramientas antiguas, intentaremos acercarnos a Wallace. Pensando en la bipolaridad, en los dobles, en el universal esquizofrénico de ver y de verse al mismo tiempo.
Wallace es un niño y es un anciano. Su genio se enmarca en la magia de la contradicción inextricable. Una infinita tristeza, envuelta en una prosa de inefable precisión y belleza, unida a una sonrisa, a veces risa hilarante, con la que trata de doblegar su dolor. Un solo cuerpo, dos siameses, un siamés.
Pensar es un acto de desdoblamiento, como lo es escribir. El infinito es el destino de lo binario. Las continuas idas y venidas de las reflexiones de Wallace ante los posibles que se despliegan y crecen en el mismo seno de sus reflexiones ha hecho que Wallace sea Wallace, que muchos lectores lo abandonen y que él haya terminado haciendo una concesión por todos nosotros: no ha escrito el texto infinito con notas sobre notas sobre notas sobre notas sobre notas que hubiera querido. Esa habría sido la gran obra posmoderna. Y esa es, en realidad, su obra. Un árbol inmenso lleno de ramas donde nacen ramas donde nacen ramas ad infinitum. Lo que ocurre es que se ha vendido por partes. Lo moderno tira de la chaqueta de lo posmoderno cuando lo ve escalar un muro al que él no llega. Su obra, por lo tanto, se ha vendido en ramas. Ramas tan inolvidables como La broma infinita o La niña del pelo raro.
Wallace es difícil de leer. Wallace es profuso, insistente, meticuloso, preciso. Es contradictoriamente consecuente. Asume su binarismo. Ama y odia al mundo con la misma fuerza. Es barroco y es pop. Se maravilla y se frustra. Deja la medicación y se suicida.
Despojó a lo posmoderno de su livianidad, de su necesidad de nada. Lo posmoderno no es sólo la caducidad moderna, o no lo es sólo en un sentido. Un cuadro sucio de Mondrian no es un cuadro sucio se Mondrian, o no es sólo eso. También es una traición consciente. La modernidad es un hombre que se muere rodeado de velas en una cama. A ese hombre, cuyos familiares le han puesto las mejores sábanas, también tiene en el escaso pelo del cogote, perfiladas con una maquinilla de rapar y escondidas en la almohada, las iniciales TNT. Se las ha hecho su hijo. Su hijo primero ha llorado la agonía. Después se ha aburrido. Y se ha buscado un rol. El primero: ser Edipo. El buen hijo se ha cansado de velar, quiere una herencia activa. De hijo respetuoso a rebelde edípico.
Primera fractura. Primera posmodernidad: una risotada en la cara de Hegel.
El hijo ha crecido un poco, ha madurado. Pero no se convierte en su padre. Es otro.
Segunda fractura. Segunda posmodernidad: una despedida de Hegel en el lecho de Hegel. El hijo se va de la casa del padre muerto con la obra del padre muerto debajo del brazo. El pelo ha seguido creciendo al cadáver y ya no hay iniciales.
Foster Wallace no es ni mucho menos el único inscrito en este punto. Es, quizá, quien resume a los inscritos aquí. O mejor dicho. El que, inscrito en este punto no rechaza del todo a quienes se inscriben en la primera fractura. Y no por ambivalente, sino por nietzscheano. Wallace, como Nietzsche, no es un ejemplo de dialéctica, sino de diferencia. Asume su cultura, bebe de ella y la maldice. Sólo así puede despojarse de su bajeza. Esa contradicción -tan confundida con el sinsentido, lo que para lo viejo ha sido el reverso de lo racional ilustrado, una confusión a menudo impostada para mantener los valores conservadores, para que el poder no sea detentado desde fuera y se expolie el caciquismo en que se asientan en realidad los valores ilustrados de la Cultura- es lo posmoderno. Pero como a la primera fractura ya se le dio ese nombre, cambiemos, ahora que Edipo es más maduro. Será postposmodernidad, pues, la segunda fractura. Y la bautizamos hoy, con la muerte del gran escritor norteamericano.
Wallace, como paradigma de la segunda fractura que da un paso más integrando parte de la primera ha intentado que la cultura no acometa su propio asesinato. O para que lo haga con un poco de dignidad: para apartar el alzheimer en el último suspiro de la historia y tengamos una despedida digna, llena de lucidez.
Dejar de estar bastante alejado de todo es su herencia. Quizá ahora lo consiga.
martes, 23 de septiembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
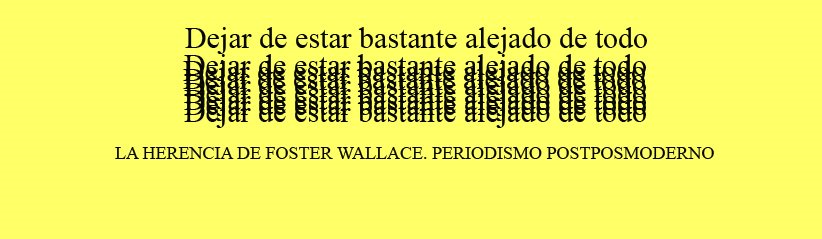
2 comentarios:
habrá que narrarme esto al oído viva voce, con muchas notas a pie de caña.
acertada reflexión.
pero ya que todo es un post de lo que lo precede? tal vez habría que inventarse otra etiqueta. de lo contrario, imaginemos que dentro de cien años ya andaremos por el post-post-post-posmodernismo.
no se me ocurre ninguna, pero puesto que ya hemos exhumado el cadáver de lo moderno y sólo hemos hallado podredumbre y burguesatrofia, y lo posmoderno parece ser a fin de cuentas la operación radical de mirarse el ombligo con escalpelo y machete y hacer de trizas corazón, una nueva nomenclatura se hace necesaria para hablar de lo que no se debe hablar.
Ni posts, ni nuevas, ni rizos ni rizomas.
Publicar un comentario